Los libros son mis unidades cronológicas favoritas. Para recrear el pasado y desenhebrar con más tino la urdimbre de mi memoria, casi siempre me basta con remitirme al libro que estaba leyendo en el tiempo que necesito recordar. Salvador Novo dijo lo mismo, pero más fino y sin tanta palabrería: “Mis libros/ tienen en sí/ las épocas en que los leí”. Que yo sea un lector calmoso y disperso posibilita esta feliz maniobra: la conjunción de ambos defectos hace que mi experiencia lectora casi siempre se dilate lo suficiente para ajustarse a las anchas parcelas de mi vida. Me tardo mucho, muchísimo, en acabar un libro, tanto que a menudo empiezo el siguiente cuando también comienza una nueva etapa de mi existencia.
Puedo formular mejor esta idea: leo tan poco y tan lento que mis libros son épocas.
Estos son algunos ejemplos de libros que no puedo disociar de una temporada exacta: a la ingenuidad y el arrojo adolescente y a la germinación de mi mal de lectura me remite Gringo Viejo. Mis primeros días en la Facultad de Filosofía y Letras huelen a la selva amazónica, la corrupción y la burocracia lasciva de Pantaleón y las visitadoras. Mis vagabundeos interminables por las calles parisinas son una imagen degradada de los amores contrariados de Julia y Jorge en “La vela perpetua”, un cuento de La ley de Herodes.
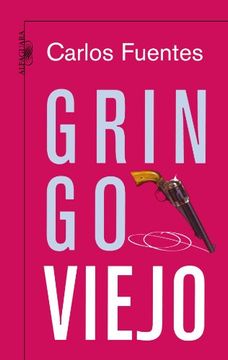 La SEP me regaló esta edición, cuando estudiaba la secundaria. | |||
Por la insolencia de un Scott Fitzgerald ansioso por oír el dictamen viril de un Hemingway pedante puedo recordar a detalle mi último día en París. Esa casa, ese profundo olor a tabaco rancio y esa ardua felicidad suceden de nuevo, como un arcoíris, frente a los nubarrones aciagos de El ser y la nada. La cuarentena, el meollo de la cuarentena, ese momento totalmente prescindible de la historia (hasta podría llamarlo un no-tiempo, sin ninguna clase de escrúpulo conceptual), está enmarcado por la pasión que Quasimodo sintió por Esmeralda y Notre-Dame, a partes iguales. Santa es la melancolía y el hastío del encierro plomizo, del último suspiro y el último daño, cuando creí que algo ―el acontecimiento puro, el olvido, la imposibilidad del adiós, la différance…― había segado para siempre mis palabras; Santa atraviesa el lastre que aún se siente soberano de este esfuerzo escritural espontáneo.
Un par de aptitudes ―llamarlos “virtudes” sería exagerar esa pequeña dosis de inmodestia que uno necesita para divulgarse en forma de ensayo― refrena y refina la mancuerna de mi lectura calmosa y dispersa. Por un lado, siento una gran rechazo por toda forma de autoridad; por el otro, mi retentiva no es tan mala. La primera aptitud no me deja estar paz con la idea de que hay que leer 48 libros al año ―uno más que el finés promedio― para vivir en un mejor país que Finlandia; la segunda me ayuda a recordar datos durante meses y meses de intransigencias, procrastinaciones y desviaciones literarias. Combinadas, mi intransigencia y mi retentiva inflan y agotan mi experiencia lectora. Creo que sólo vuelvo a los libros para escribir en contra de ellos y dilatarlos.
También puedo complicar con más gusto e intuición esta idea: escribo para que los libros desdigan a sus autores y, sobre todo, a mi propia escritura.
Por todas estas razones, a menudo mi lectura termina por espesarse en una larga serie de diatribas con las formas del ensayo y la narración ―con este desdigo a Novo, por ejemplo―. Confieso este crimen de pensamiento: creo que la discordia es la única fuente legítima de la escritura, que escribir a favor es una pérdida de tiempo. Gramsci dijo que la indiferencia es el peso muerto de la historia; yo creo que la vindicación es otro peso muerto, pero del discurso.
La siguiente idea tampoco es mía, pero la transformé y la corregí para amoldarla a mis fines, y lo hice con tanta perseverancia y perversidad que ya olvidé sus fuentes: no sé si vivo porque leo, pero estoy seguro de que leo porque escribo y escribo para llenar esos resquicios insípidos de lucidez que suceden entre los sueños: la vida que se llama verdadera, esa que se amolda a nuestras ansias inconfesables, que se doblega a la cadencia de nuestros afanes cotidianos: el fin de todo hábito... Yo, al menos, vivo para agotarme.
Leo para tener algo que escribir, incluso cuando decido no darme a leer a alguien más; nunca lo logro del todo. Es más: hasta podría conforme con la idea proustiana de que los libros que valen la pena fueron concebidos, en primer lugar, para inspirar a otros escritores. Pero tengo una conciencia férrea que amonesta, severa y avergonzada, este elitismo erudito. Creo que la protesta es legítima: que yo reciba así los libros no me hace suscribir ese ideal egoísta que sostiene que mi posibilidad y yo estamos en el meollo de toda escritura.
Cuando escribo, no consigno las cosas que me gustaría leer. Y no leo cada vez menos porque cada vez me desagrade más lo que puedo leer; más bien me avoco a ello para describir lo imperfecto y lo fragmentario, y no hay un paraje más fecundo para hallar estas felices anomalías mentales que la literatura: lo que me fragmenta, lo que desmejora mi alma, lo que al principio era una provisión estupenda de mis fondos, está en los fragmentos reunidos de otros, en el derrumbe restaurado de un error ajeno que refleja mis propias ruinas. Esta vez, haré de cuenta que la sentencia es mía: “La escritura me deshace”.
Ahí está mi meollo: los libros son mis marcas cronológicas favoritas, porque no recuerdo mejor algo que cuando me acarrea un pesar. La lectura me parece una guerra que peleo contra mí con las armas dialécticas, artísticas e históricas que puedo robarle a otra persona sin que nadie se entere del hurto, ni siquiera yo mismo.
Digamos, para resumir, que concibo la lectura y la escritura como los polos de una sola lucha contra mi desidia y mi apatía, contra mi vanidad y mi autoestima, contra mi circunstancia y todos los planes que concibo para aplazar ese encuentro doloroso con el silencio de mis fantasmas. No busco en los libros el sosiego ni mucho menos un hito que reafirme mis convicciones personales, sino un pretexto para alejarme cada vez más de mi centro. Para alejarme de mí.
Por
eso le exijo algo más a los libros que una mera distracción: les pido
más bien un tono, un estilo, una cavilación, una palabra. Busco armas en
ellos: la lectura es la escena de mi parresía personal contra el mundo
injusto. Al año, apenas empiezo un poco más de una docena de libros, y
acabo muchas menos. La mayoría ―eso se ha acentuado con el tiempo― son obras inhumanamente arduas y voluminosos, y tan útiles como hostiles.
El penúltimo de mis libros-épocas que empecé a leer, por ejemplo, fue El obsceno pájaro de la noche. Y el último que marcará las vergüenzas, las expediciones, las consecuciones y ―lo veremos en un par de meses, si llego vivo― la culminación de mis 27, es Anna Karenina. Casi es obvio que nunca terminé el primero, y que me ha costado una barbaridad indecible llegar al sacrificio de Frou-Frou.